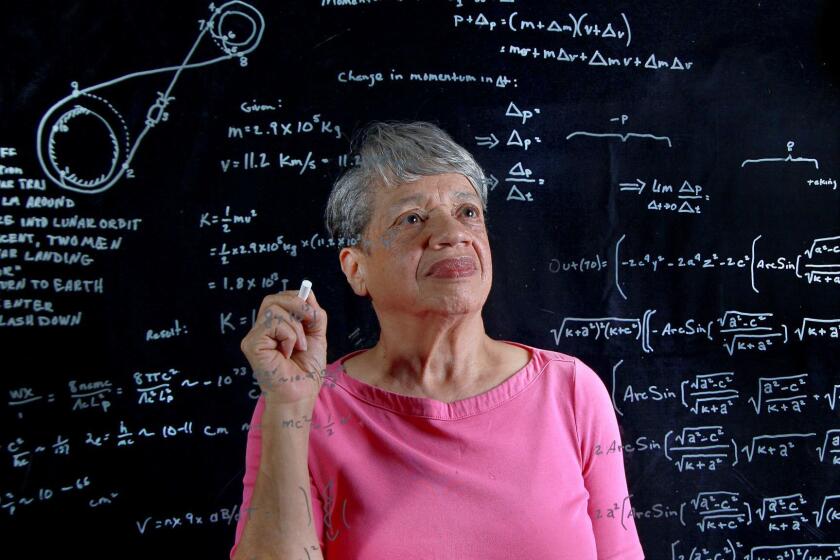Cuando el coronavirus invadió su pequeño apartamento, los hijos trataron desesperadamente de proteger a su padre

En el condado de Los Ángeles, la mayor propagación del coronavirus tiene poco misterio. Allí donde el hacinamiento es peor, la pandemia de COVID-19 golpea con más fuerza.
Listen to this story
Para protegerse del virus mortal que había invadido su pequeño apartamento, José Guadalupe Zubia dormía con una mascarilla quirúrgica y abría una ventana que se encontraba junto a su cama.
Dos de sus hijos, que dormían en la sala de estar con su padre, también se dejaban puestas las mascarillas toda la noche. Uno de ellos se tapaba la cabeza con las sábanas, con la esperanza de evitar que la infección se extendiera.
Las dos hijas de José se encerraron en el dormitorio que compartían. Cuando utilizaban el único baño del apartamento, lo limpiaban todo con Lysol.
Todos los hijos e hijas dieron positivo en la prueba del coronavirus en octubre. José, un mecánico de 59 años, fue el único que dio negativo.
Los hijos estaban decididos a proteger a su padre diabético. Pero vivían hacinados, junto con dos perros, en un apartamento de una habitación en el sur de Los Ángeles, con dos camas que ocupaban gran parte del cuarto. Antes de enfermar, uno de los nietos de José solía pasar también la noche ahí.
“Se propaga fácilmente. Cuando vives en un lugar tan pequeño, es aún más difícil mantenerse alejado de alguien”, dijo Joanna, de 29 años. “¿Qué podíamos hacer?”
Como muchas familias latinas, los Zubia viven en viviendas sobrepobladas. En el sur de L.A., donde la mayoría de los residentes son latinos o negros, casi 1 de cada 5 hogares está sobrepoblado, lo que se define normalmente como más de una persona por habitación.
Favián, de 28 años, trabaja en fontanería. Joanna gana 17 dólares la hora en Food 4 Less. Jonathan, de 26 años, estaba buscando empleo. Priscilla, la más joven con 20 años, había dejado Cal State L.A., donde estudiaba psicología, por una afección cardíaca. Su padre ganaba un par de cientos de dólares al mes realizando trabajos de mecánica.
Casi todos sus ingresos combinados se destinaban al alquiler de poco más de 1.000 dólares al mes.
José soñaba con comprar algún día una casa, pero con un precio promedio de más de 700.000 dólares en el condado de Los Ángeles, cualquier lugar al que mirara le parecía inalcanzable. Ninguno de sus hijos podía permitirse el lujo de mudarse. Solo el hijo mayor de José, Travián, de 30 años, vivía por su cuenta.
A pesar de todo los Zubias habían encontrado una forma incómoda, pero tolerable, de vivir, hasta que llegó el coronavirus.
“Una vez que el virus se introduce en un hogar atestado de gente, es realmente imposible evitar que se siga propagando”, dijo el Dr. Lee Riley, profesor de epidemiología y enfermedades infecciosas de la UC Berkeley. “No hay mucho que se pueda hacer”.
La familia Zubia no era ajena a los tiempos difíciles y a las condiciones de vida ajustadas. José emigró a California desde el estado mexicano de Chihuahua cuando tenía 18 años.
Cuando Joanna tenía 5 años, la familia se trasladó de California a Georgia, donde José trabajó en una fábrica textil.
Después de que su mujer le dejara, José tuvo que luchar para cuidar de los niños y pagar el alquiler. Cuando les cortaban el agua y la electricidad, utilizaban la manguera de un vecino para llenar cubos de agua para bañarse.
Al volver a California se quedaron con el hermano de José en Burbank, los cuatro niños más pequeños dormían en el suelo de la sala. José y Travián dormían en una furgoneta detrás de la casa.
En 2005, en cuanto José hubo ahorrado lo suficiente, se mudaron a una unidad de un dormitorio en un edificio de apartamentos de dos plantas en Western Avenue, en Manchester Square. Joanna y los tres niños dormían en literas en la sala, y Priscilla, que entonces tenía 4 años, compartía el diminuto dormitorio con su padre. La niña se quedaba dormida agarrada a su oreja.
Cuando crecieron, las mujeres se quedaron con el dormitorio y los hombres en la sala.
Joanna y Priscilla compartían una cama individual. La distancia desde la pared hasta el armario es de unos 3 metros. Las otras dos paredes están a unos nueve pies de distancia.
“Es una habitación pequeña, no podemos estar lejos la una de la otra”, dice Priscilla.
Las paredes pintadas de morado fueron elegidas por Priscilla. La alfombra mullida y los cojines fueron la elección de Joanna. El armario guarda su ropa y también la de su padre.
En la sala de estar, a pocos pasos de la puerta principal, Favián compartía la cama con su hijo. A pocos centímetros, la cama de José casi llegaba hasta la cocina. Jonathan dormía en el suelo junto al televisor. Uno de los pocos adornos de la pared era un crucifijo.
Hicieron espacio donde pudieron. La mesa del comedor estaba pegada a la pared de la cocina y el refrigerador junto al lavaplatos. Los platos se guardaban sobre la mesa o en el horno. Los zapatos iban en una percha roja detrás de la puerta principal.
La familia sabía cómo moverse entre los pequeños espacios. A veces, Joanna era la primera en salir, para empezar su turno en Food 4 Less a las 4 de la mañana. Poco después, Favián se levantaba y conducía hasta la casa de Travián para compartir el auto que los llevaba a hacer sus trabajos de fontanería.

José preparaba huevos, frijoles y papas para quien estuviera todavía por allí antes de dirigirse al callejón junto al edificio de apartamentos, donde pasaba el día trabajando en los autos y escuchando a Los Bukis en sus bocinas. Le gustaba la música y le encantaba bailar, sobre todo con sus nietos.
Dentro del apartamento, un estrecho pasillo conducía al único baño. Los niños se acostumbraron a que su padre golpeara la puerta, aunque alguien acabara de entrar.
“Tengo que usar el baño, apúrate”, gritaba, mientras brincaba de un pie a otro afuera. En su prisa por salir, los niños se lavaban las manos en el fregadero de la cocina.
Su situación era propicia para el desastre. A Joanna le habían diagnosticado recientemente diabetes y a Priscilla su enfermedad cardíaca.
Los hermanos mayores, que iban juntos al trabajo, fueron los primeros en enfermar. Travián parecía estar resfriado. Pronto, Favián no podía probar nada.
A mediados de octubre, cuando el apartamento se convirtió en un foco de infección, daba la sensación de que era aún más pequeño.
José trató de mantener la distancia, pero quería cuidar de sus hijos. Preparaba té con jengibre, cebolla roja y limón y se aseguraba de que se lo tomaran.
Para que el aire circulara, dejaba la puerta principal abierta, con el aire pasando a través de la puerta de seguridad metálica cerrada y perforada. Sus hijos se preocuparon.
“¿A dónde puedo llevarlo?” pensó Joanna. “¿Qué puedo hacer para mantenerlo alejado?”.
Al final, José se enfermó. Le dijo a un vecino que se sentía morir, pero nunca se lo comentó a sus hijos.
Para entonces, el estado de Joanna había empeorado, el dolor en sus pulmones era tan agudo que no podía dormir. No se dio cuenta de lo que le pasaba a su padre hasta que empezó a vaporizar el baño para intentar abrir sus los pulmones. En la sala, vio a José gimiendo y llorando mientras dormía.
Priscilla comprobó su temperatura: 105.1. Tenía los labios agrietados y temblaba.
Lo llevaron al Ronald Reagan UCLA Medical Center, donde Priscilla había sido operada del corazón el pasado mes de febrero. Rezaron para que se pusiera bien.

Thanh Neville, médico de la unidad de cuidados intensivos, comenzó a llevar un diario tras el inicio de la pandemia. Quería registrar las extraordinarias experiencias emocionales y psicológicas que estaba viviendo.
“Esta semana en la UCI ha sido especialmente horrible”, escribió el 1 de noviembre. “Esta semana parece que todos los días hay un nuevo paciente trasladado a la UCI con Covid. Hoy hemos ingresado al padre de una familia de 5 hijos (un padre soltero que vive con 4 de sus hijos adultos)”.
José tenía un nivel de oxígeno peligrosamente bajo y su radiografía de tórax mostraba una neumonía avanzada por Covid-19.
Aceptó inscribirse en un ensayo clínico, diciendo: “Aunque no me beneficie de este estudio, espero que la información ayude a otros”.
De la noche a la mañana, se le colocó un respirador artificial y Joanna fue ingresada en el mismo hospital. “Una tragedia”, escribió Neville en su diario.
Neville preguntó si la familia se había distanciado socialmente. Joanna empezó a llorar.
“Vivimos en una casa pequeña. Es difícil”, respondió Joanna. En la UCI era la primera vez en su vida que tenía su propia habitación.
Neville sabía lo que era vivir en una casa sobrepoblada. Ella es una de ocho hijos, compartía habitación con dos hermanas y dormía en una litera hasta que se fue a estudiar medicina.
“Sé lo que es no tener mucho”, dijo Neville. Ella y su familia eran refugiados de Vietnam. “Las probabilidades estaban en contra de esta familia”.
El 3 de noviembre, Neville consiguió que Joanna y su padre fueran colocados en habitaciones contiguas. La doctora sudó a través de su EPP mientras ayudaba a mover las dos camas y a deslizar la puerta de cristal hasta donde se podía abrir para que Joanna pudiera ver a su padre.
Joanna le llamó, tratando de proporcionarle el pequeño consuelo que podía.
“Estoy bien”, le dijo en español. “Tú también vas a estar bien. Nos veremos en casa. Te quiero”.
Para el 25 de noviembre, Joanna había sido dada de alta, pero José estaba cada vez más grave. El hospital ofreció a un miembro de la familia la posibilidad de verlo por última vez.
Los hermanos acordaron que fuera Priscilla. Estaba nerviosa mientras se ponía el EPI. Dentro, sostuvo la mano de su padre.
“Tenía mucho frío”, contó Priscilla, con la voz quebrada. “Nunca había sentido frío”.
Pasó una hora con su padre. Después de salir de la habitación, pudo ver cómo sus niveles de oxígeno descendían. Murió unos minutos después.

Cuando la Dra. Neville habló con la familia por teléfono, se enteró de lo pequeño que era su apartamento.
“Es entonces cuando te das cuenta de que el distanciamiento social y el trabajo desde casa son privilegios que no todo el mundo tiene”, manifestó.
La familia le confió sus preocupaciones económicas. No sabían cómo iban a pagar el alquiler. Intentaban reunir dinero para el entierro de su padre.
Joanna no podía volver al trabajo porque le faltaba el aire y le dolía la cabeza. Temía el día en que tuviera que regresar. ¿Y si cogía el virus por segunda vez y lo llevaba a casa?
Ya estaba luchando con la culpa: la culpa de haber sobrevivido, la culpa de que su padre no lo hubiera hecho.
“Si no me sintiera tan mal, podría haber estado más pendiente de mi padre, cuidando de él”, dijo.
Neville se puso en contacto con los filántropos del Fondo Ángel de la UCLA y consiguió que se cubrieran tres meses de alquiler de la familia.

Ahora quedan cuatro personas en el pequeño apartamento. Se deshicieron de una cama y planean conseguir literas para la sala, donde aún duermen Favián y Jonathan.
La mesa del comedor, trasladada al lugar donde antes estaba la cama de José, es un altar. Junto a la Virgen María hay fotos de José y sus hijos. En una de ellas, el orgulloso padre sonríe y abraza con fuerza a la pequeña Priscilla.
Es una de las pocas fotos del apartamento. José nunca quiso poner mucho en las paredes.
“No vamos a estar aquí para siempre”, recordaba a sus hijos, siempre con la esperanza de mudarse a un lugar más grande algún día.
El redactor del Times Ryan Menezes contribuyó a este informe.
Para leer esta nota en inglés haga clic aquí
Suscríbase al Kiosco Digital
Encuentre noticias sobre su comunidad, entretenimiento, eventos locales y todo lo que desea saber del mundo del deporte y de sus equipos preferidos.
Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.